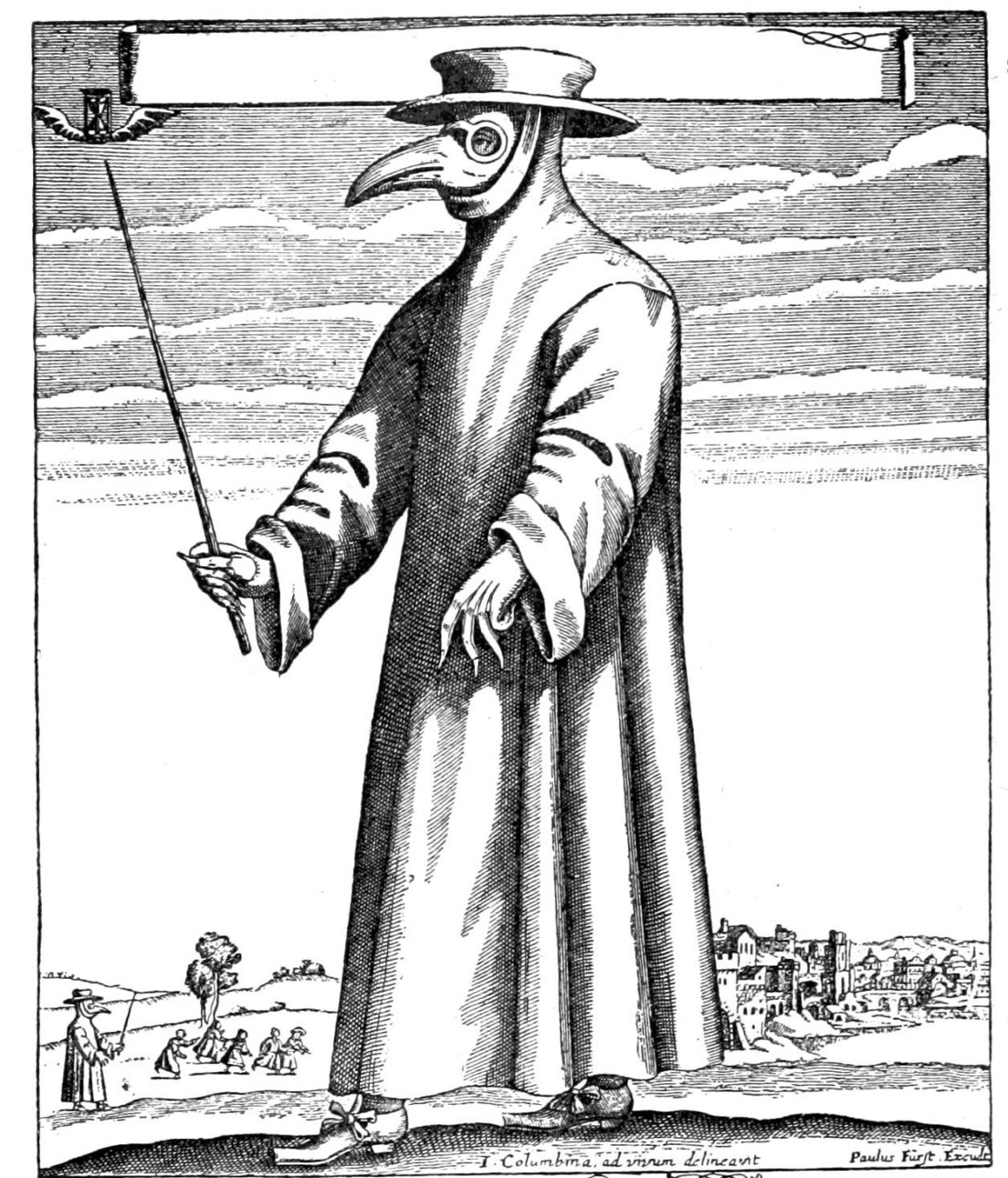“LA INVENCIÓN DEL SÍ MISMO. PODER, ÉTICA Y SUBJETIVACIÓN”
Nikolas Rose
(traducción de Silvana Vetö, Niklas Bornhauser y Francisco Valenzuela).
Santiago de Chile: Editorial Pólvora, 2019.
Afortunadamente, aunque de manera tardía, se ha traducido del inglés al castellano el extraordinario libro de Nikolas Rosa "La invención del sí mismo. Poder, ética y subjetivación". El libro se escribió en 1996, aunque tiene plena actualidad. El autor escribe además un prefacio para la traducción en castellano titulado "Reinventarse a sí mismo". En él nos explica que intentó escribir de una manera distinta la historia de la psicología, que lo que ha hecho hasta ahora es, o bien centrarse en lo cuestiones internas centradas en las aportaciones teóricas, o bien en las externas basadas en las biografías de los psicólogos. Tampoco estaba satisfecho con la psicología crítica de inspiración marxista ni con la crítica psicoanalítica a la psicología, ya que consideraba que esta historia crítica debía incluir a las corrientes psicoanalíticas en su objeto de estudio. Es un análisis que propone problematizar el concepto de normalidad y de inadaptación, que se estaban convirtiendo en categorías clínicas, sociales y administrativas clave en los años 90 en el Reino Unido. Había que cuestionar todo “el mundo psi en su función de convertirse en ingenieros del alma humana. Cierto que a principios del siglo XXI ya el mismo Rose señalaba el paso de las disciplinas psi a las neurociencias y el desplazamiento del interés de la mente al interés por el cerebro. Pero también lo es que, más que una eliminación de las categorías psicológicas, lo que hay es una remodelación.
Lo que se plantea es una genealogía del régimen contemporáneo del "self", que los traductores prefieren traducir por el "sí mismo" antes que por "yo", que da una visión de la subjetividad muy psicologizante. Para ello hay que dar a los estudios históricos un sentido crítico extendiendo los límites de lo que es pensable y posible.
Se trata de cuestionar algunas certezas contemporáneas acerca del tipo de personas que creemos que somos y ver otras maneras de pensarnos. Para ello es necesario examinar los procesos a través de los cuales hemos inventado el ideal regulativo de uno mismo, que están construidos por las disciplinas "psi" que se han ido desarrollando a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de entender el dispositivo contemporáneo de "ser humano" y las tecnologías que lo sostienen. Entendiendo que hay aquí un horizonte de capacidades y de libertades, pero también una serie de contrapartidas, derivadas de las cargas y de las ilusiones en los actos de dominio y de autocontrol implicados. Hacer, por tanto, un diagnóstico de la condición contemporánea del sí mismo. Cierto que esta manera de pensarse el sí mismo es muy heterogénea, pero Rose considera que hay una normatividad común, un "aire de familia" en las coordenadas históricas que imperan desde hace casi dos siglos en las sociedades liberales de Europa, América del norte y Australia. hay como un mismos ideal regulativo.
Hablar de la invención del "sí mismo" no es considerarlo una ficción. Se trata de nuestra verdad, de la verdad subjetiva sobre uno mismo. Se trata de una realidad histórica no ontológica ni universal, de una contingencia que, como tal, puede transformarse. Nuestro sí mismo es nuestra subjetividad, nuestra identidad personal, que está constituido desde nuestra herencia familiar y desde nuestra experiencia. Supone una interioridad, un universo interno y una manera de conducirnos que consideramos normal a través de un ideal regulativo que se torna autoevidente. Inicialmente se presenta como algo unificado y coherente pero luego se ha ido relativizando y se ha convertido en algo más plural y heterogéneo. Primero por la aparición de la conceptualización psicoanalítica del "inconsciente" que cuestionaba este sujeto unificado. Más tarde, por la intervención del feminismo que entendía al sujeto como un acto performativo, como una construcción cultural. Finalmente, por la intervención progresiva de la bioteconología, que deriva hacia la figura del cyborg.
De esta manera, cada vez más la noción de sujeto es fragmentada y desafiada.
Para Rose la subjetivización no debe entenderse localizándola en un universo de sentido, sino en un complejo dispositivo de prácticas discursivas y no discursivas. La psicología aparece como una tecnología intelectual para visibilizar características, conductas y relaciones. La experiencia no es previa a esta visión, ya que ella misma está condicionada por una determinada manera de pensar lo que vivimos a partir de unos campos del saber, unas tramas de poder y unas formas de subjetividad establecidas.
Las disciplinas psi están relacionadas con la historia del gobierno, entendiéndolo en un sentido más amplio que el político. Se trata de conceptualizar las estrategias, las tácticas y los programas diseñados para dirigir la conducta de los otros. La psicología aparece con la sociedad liberal, aunque hay que matizar que es utilizada también en las sociedades disciplinarias (nazismo, países comunistas).
La psicología del siglo XIX inventó el individuo normal y la de la primera mitad del siglo XX la persona social y a través de ella la norma de la adaptación. A partir de la segunda mitad del siglo XX se orienta de forma más compleja hacia la autorrealización y el crecimiento personal. Se entiende entonces la finalidad de la conducta como el equilibrio del desarrollo del propio potencial, la autonomía y la felicidad.
Una genealogía de la subjetividad trata sobre la relación que tenemos con nosotros mismos, de precisar las formas técnicas que tiene esta relación. Pero el ser humano tiene una ontología histórica y, por lo tanto, no podemos universalizar estas relaciones, pero tampoco lo enfoca desde la perspectiva cultural, más bien sobre sobre las maneras como un sujeto se piensa a sí mismo y las prácticas ligada a ello. La subjetivización ha de ser tratada en sí misma, no como derivación de otra cuestión, hay que ir al dispositivo específico : redes perceptuales, imaginarias, conceptuales, normativas.
La fuente de inspiración del ensayo, explicita Rose, es Michel Foucault, aunque plantea estudiar las formas de subjetivación y de gobierno, más allá del campo de la ética. Un eje sería el de historia de las mentalidades, las tecnologías intelectuales, otro serían las técnicas corporales. También estudiarlo en relación con los ensamblajes, con localizaciones espaciales, es decir con formas de organización del habitat humano. La última cuestión es la relación con todos aquellos movimientos que han cuestionado la identidad, inventada por todos aquellos que quieren clasificar para dominar o controlar. Sería cuestión de valorar el coste de cualquier política identitaria y el papel que ha tenido la psicología para fomentar estas identificaciones.
Hay que hacer una genealogía de la subjetividad desde la relación que se ha dado en los dos últimos siglos entre lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo. Se trata de pensar contra el presente, en el sentido de explorar los horizontes y las condiciones de posibilidad de lo subjetivo, tal como lo entendemos hoy. La función crítica permite mostrar su contingencia y, por tanto, la posibilidad de transformación de lo que hay, al abrir el campo de lo posible. La historia de la psicología, como la de otras ciencias, es una "historia recurrente" (según el decir de Georges Canguilhem), que es una manera de legitimar a través de una serie de textos la realidad de la imagen actual de la disciplina. Se trata de justificar el presente a través de la continuidad de una tradición hecha a medida, marcada por unos criterios de inclusión y de exclusión en la que se marca lo decible/indecible, lo pensable/impensable. Es lo que Michel Foucault llamaba "un régimen de verdad". Hasta la ´década de los 60 del siglo XX todas las historias de la psicología eran recurrentes. A partir de aquí la sociología y la crítica cultural empezaron sus desafíos y se plantearon los condicionamientos económicos y corporativos o la utilización de la psicología como un instrumento del Estado. Todo ello le parece a Rose insuficiente, ya que la psicología ha desempeñado un papel fundamental en las técnicas que vincularon la autoridad a la subjetividad a lo largo del siglo XIX y XX, en particular a las relacionadas con las sociedades liberales. Para los sociólogos y antropólogos construimos el mundo desde categorías socioculturales, una de las cuales es la psicología. Pero la psicología no debe entenderse como principalmente como un discurso, sino como una tecnología humana, es decir una racionalidad práctica constituida por una serie de ensamblajes que buscan actuar sobre los seres humanos con la intención de orientar su conducta en una determinada dirección. Lo que se constituye, en todo caso, es un régimen de verdad, lo cual se hace siempre con una cierta violencia, siempre a través de redes interconectadas, de negociaciones y problematizaciones diversas. El territorio psicológico se ha creado a través de la persuasión y la negociación entre autoridades, tanto sociales como conceptuales, lo cual supone la implantación de un modo de percepción, la instauración de un vocabulario. En la psicología se da una peculiar alianza entre investigadores y profesionales, productores y consumidores del saber psicológico.